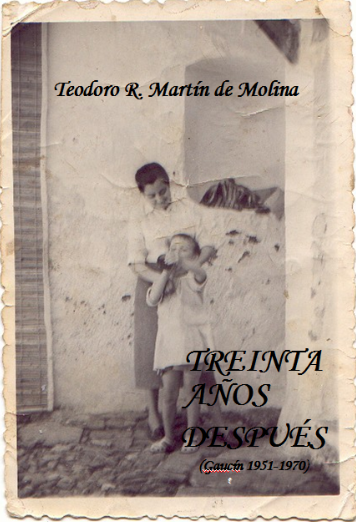
Treinta años después
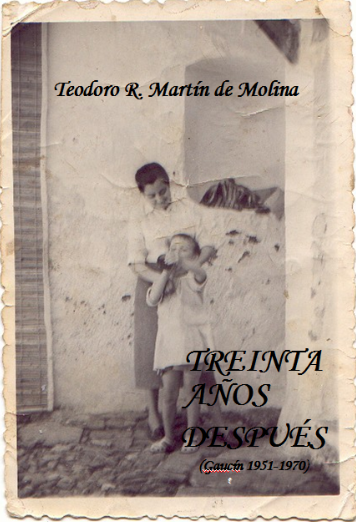
|
FRAGMENTOS DEL CAPÍTULO X ... El castillo y sus alrededores eran también dos de los lugares estrellas para reunirnos a jugar o, cuando no nos juntábamos un número suficiente de niños, para ir a deambular por dentro del recinto o correr y brincar de tajo en tajo. Podíamos acceder al castillo desde los Tinajones, todo “tajo a través” hasta llegar a la puerta de atrás que casi siempre estaba cerrada, por la calle Alta también se llegaba a esa puerta, o por el camino principal por el que se llegaba a la entrada principal que sí solía estar abierta pues, para cuando nosotros íbamos, ya estaban allí María la santera o su marido.
Si
subíamos por este camino, íbamos buscando aquellas oq Dentro del recinto subíamos al campanario —primitiva torre del homenaje—, bajábamos al aljibe, nos asomábamos al balcón de la Reina y visitábamos una pequeña meseta que había debajo del campanario en cuya pared, formada por un enorme tajo, se veía labrada una especie de lápida y que nosotros identificábamos como el lugar en el que fue enterrado Guzmán el Bueno tras su muerte en el asedio al castillo por parte de las tropas de los reyes de Castilla. Tratábamos de buscar por los lugares más recónditos los legendarios túneles que decían habían construido los árabes y, que según la leyenda, comunicaban el castillo con distintas zonas del pueblo y llegaban por el oeste hasta la Sierra Hacho y por el sur hasta el río Genal. Eran túneles kilométricos de los que nosotros jamás llegamos a ver ni tan siquiera unos pocos centímetros, pero la leyenda continuó y cuando se comenzó el alcantarillado del pueblo, cada vez que se encontraban con un aljibe de la época musulmana la leyenda volvía a tomar cuerpo. ... Los callejones de entrada y salida del Toledillo eran los lugares más usados para el juego de las bolas. Eran lugares por los que el tránsito de personas y caballerías era escaso y además estaban a buen recaudo del sol gracias, en la entrada, a las altas paredes del garaje de Salvador el chófer y, en la salida por la barbería de Currito, a la estrechez del callejón.
Las
bolas se podían comprar en casi todas las tiendas del pueblo. Las primeras
que recuerdo eran las de barro, algunas las fabricábamos nosotros mismos. En
este caso el que tenía más posibilidades era Pedro “el del Tejar”, pues él
las podía cocer en el horno de tejas que tenía su padre y evidentemente eran
mucho más duraderas que las que hacíamos los demás. Estas bolas, tanto las
de fabricación propia como las compradas en la tienda de la “Moncá”, en la
de Eduarda, la de Lucía o en cualquier otra, tenían una duración bastante
efímera. Cuando era grande el impacto contra alguna piedra, o el de una bola
con otra tras un buen meque, la bola se partía en dos mitades si era
comprada, o en mil pedazos si era de nuestra cosecha. En el primer caso el remedio más inmediato era aproximar una de las mitades a uno de los orificios nasales y hacer caer sobre ella un poco, o un mucho, de mocos que hacía las veces de pegamento y te permitía seguir al día siguiente jugando otro rato con ella. Después de tan peculiar, pero no por ello menos extendido, sistema de pegado, el tiempo de vida de la bola era más efímero aún que el de una bola nueva. Había algunos que tenían unos mocos tan consistentes que hacían que las bolas durasen bastante tiempo después del apaño. Éstos eran buscados por los demás para que nos prestasen un poco de su “pegamento”. En aquellos años no teníamos casi de nada, pero los mocos a nadie le faltaban. Todos estábamos bien servidos. Los teníamos de todos los colores y de todas las densidades posibles. Además el refrán que dice que Dios da mocos al que no tiene pañuelo, en nosotros se cumplía en toda su literalidad. El que llevaba algo parecido a un pañuelo tampoco lo usaba para tal fin evitando con mucho cuidado el ensuciarlo, pues podía usarse para colocarlo en el lugar que te ibas a sentar y así no ensuciabas el pantalón. Los sistemas de eliminación de los impertinentes y permanentes mocos que ocupaban nuestras narices eran tan variados como momentos o circunstancias se presentaran a la hora de recurrir a uno de ellos. Desde el sorbido discreto, hasta el estruendoso y sin ningún tipo de miramientos para con los que te acompañaban, el uso del dorso de la mano o el puño de la camisa o jersey como pañuelo ocasional, pasando por el hurgar con uno o varios dedos hasta conseguir desatascar el grifo, o el apretón alternativo de cada uno de los orificios mientras con un leve giro de cabeza se evacuaba el otro orificio con un fuerte impulso de aire. Era bastante normal que lleváramos mocos pegados en los alrededores de los pómulos fruto de los, tan poco recomendables, métodos usados para su limpieza. ... |