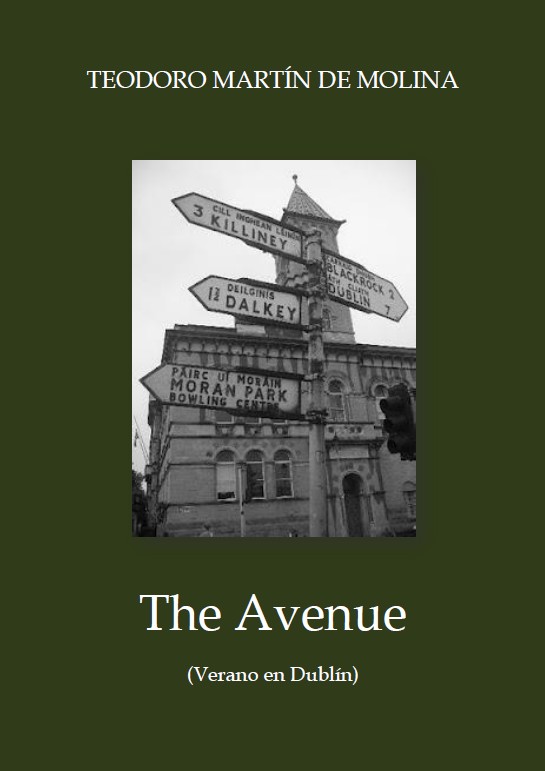
The Avenue
(Verano en Dublín)
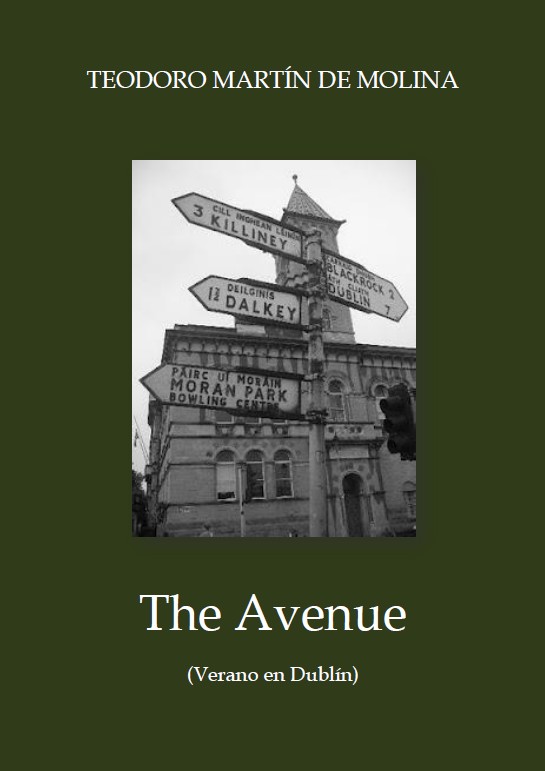
|
17. EL BAÑO ... OÍA EL SUAVE BATIR de las olas en la lejanía. Aquella especie de torre vigía parecía que lo hubiera soportado durante siglos y siglos, y allí estaba yo: delante de la torre de Joyce. ¡Quién me lo iba a decir! Después de que pasaran varios meses desde que deseché la lectura de su Ulysses, allí me encontraba: más allá de Dún Laoghaire, en Sandycove, donde la bahía de Dublín comienza a dar por acabada su costa en dirección este. Estaba junto a la fortaleza que había servido de inspiración al escritor irlandés para el inicio de su obra maestra. Donde había pasado seis días junto a algunos de sus amigos más íntimos, hasta que uno de ellos acertó a hacer un disparo hacia el lugar en el que se encontraba el propio Joyce. Frente a mí, la forma cilíndrica de la Torre Martello de Sandicove destacaba entre la lechosa espuma de las olas suaves de esta parte del mar de Irlanda y el cielo grisáceo que le servía de fondo. Yo siempre había entendido que había estado allí recluido, pero Gregory O’Connor me explicaría pormenorizadamente el caso alejándome de todas mis peregrinas ideas.
Había llegado hasta allá por pura casualidad. Era mi primer día libre en el Avenue y antes de marcharme a la academia, quise darme una ducha. —¿Puedo tomar una ducha? —le dije a la patrona al tiempo que acompañaba mis palabras de una mímica más que expresiva: una mano arriba simulando sostener la alcachofa y la otra frotándome el cuerpo de arriba abajo. —Por supuesto —me debió de decir ella en un inglés que comencé a entender en aquel preciso momento: «of course». Mrs O’Connor me señaló el cuarto de baño al tiempo que con su mano derecha me animaba a ir al lugar. ... Tras dejar la cocina medio en condiciones, como pude le pedí permiso al chef para marcharme un poco antes. Él pareció extrañarse de mi petición, le debería parecer temprano, pues en varias ocasiones entre palabras ininteligibles para mí, me mostraba su reloj. Con un Bye y un Thank you, sin saber muy bien porqué lo decía, me encaminé a la puerta y una vez en la calle, con paso decidido, bajé hasta el puerto de Dún Laoghaire. Al llegar a la orilla del mar, miré a derecha e izquierda y por el este me pareció divisar, al final de la costa, una especie de playita en la que se vislumbraban algunos bañistas. Aligeré el paso. Confiaba en que el escaso sol que bañaba la costa no se fuese antes de que yo llegara. Por encima de la playa, un poco más allá de unas rocas que hacían las veces de escollera natural, se encontraba la Torre de Joyce. ¡Dios, qué fría estaba el agua de esos mares del norte! Nada que ver con la de nuestro Mediterráneo, y mucho menos con las charcas de los ríos en los que yo había tenido la suerte de sumergir mi cuerpo. Por supuesto, cien veces más helada que la que en mi cuarto de baño podía disfrutar cuando estaba en mi casa. ...
|