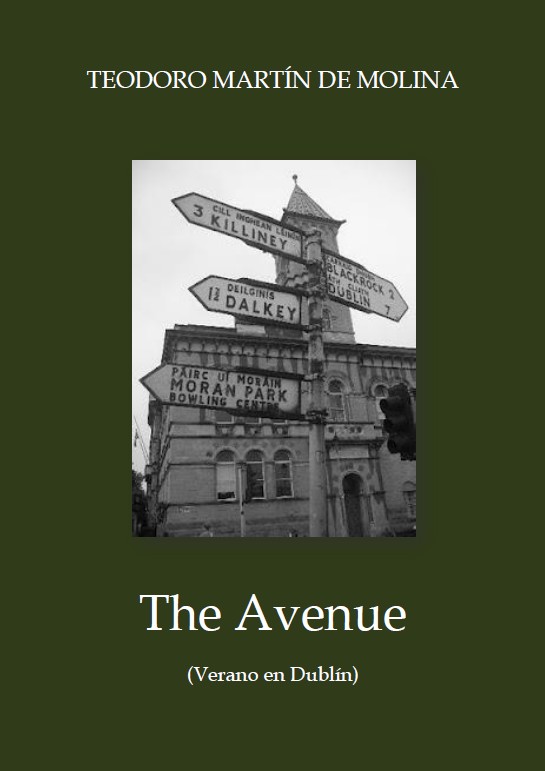
The Avenue
(Verano en Dublín)
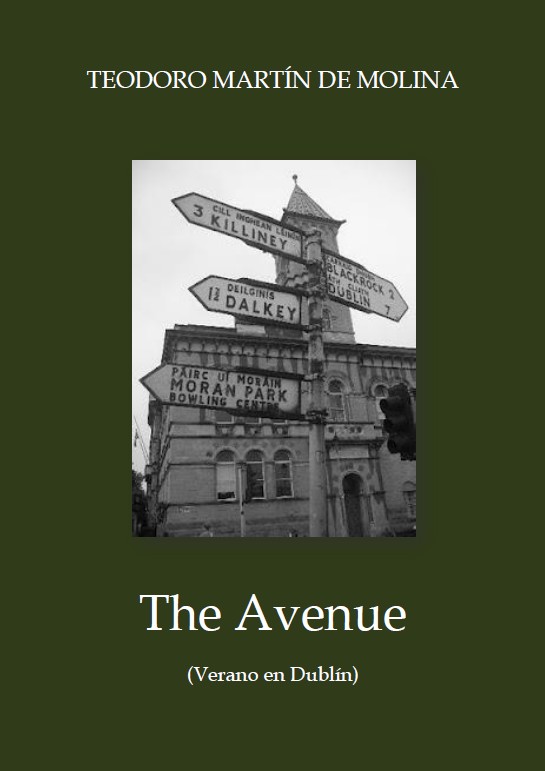
28. LONDON
...
Guardaban los O’Connor una pistola en desuso: cachas de madera y un sistema de percusión inutilizado que se accionaba girando una pequeña ruedecilla en el extremo del cañón. Debió de ser utilizada durante la guerra de independencia de Irlanda, allá por 1920, y decían que había pertenecido a su antepasado Rory O’Connor, líder independentista, muerto después en la guerra civil irlandesa. Yo, cada vez que la veía le pedía a Greg que me la diera como un recuerdo de ellos y de su afán secular por la independencia. Greg se reía, miraba a su madre y esta ponía cara como queriendo decirle al hijo que él decidiera el asunto. Lo cierto fue que la mañana en la que salía para coger el avión rumbo a Londres, Greg colocó la pistola en mi mano y me dijo que se desprendían de ella para mostrarnos el cariño que sentían por mí. Tras agradecerles el gesto y tratar de mostrarle la reciprocidad de mi cariño por ellos, con las prisas coloqué la pistola en el macuto de mano y así cogí un taxi para dirigirme al aeropuerto donde debía de encontrarme con mi hermana y la otra chica, a las cuales las llevaría Mr. Wilson en su propio coche.
El vuelo se retrasó debido a algún problema con uno de los motores, lo cual aumentó más nuestra mieditis antes de subir al avión. Al pasar el control un policía me pidió que abriera el macuto de mano y, evidentemente, lo primero que apareció para su sorpresa, y la mía, fue la pistola que me habían regalado los O’Connor.
El policía me preguntó por el arma y tras deshacerme en todo tipo de explicaciones el buen hombre, con buen criterio, concluyó en que no era conveniente que la llevase yo en el avión, así que se la daría al comandante de la aeronave y al aterrizar en Londres me la devolverían. No me pareció mala la idea y como no tenía nada que esconder le respondí con un rotundo OK.
No obstante, el policía ya aprovechó para hacer un escrutinio pormenorizado de todo lo que llevaba en el macuto de mano y tras repasar los libros uno a uno y los demás objetos que en él llevaba, me permitió embarcar sin más problemas. Todavía, poco antes de que despegase el avión, el sobrecargo se pasó por mi asiento y me recordó que cuando bajásemos del avión me esperase en la sala donde se recogían las maletas para hacerme entrega de la pistola. Ya me estaban empezando a poner nervioso pues, aunque yo les decía una y otra vez que aquella pistola era solamente un recuerdo y que la utilidad que tenía era adornar, ellos se empeñaban en que las cosas debían de seguir los cauces reglamentarios.
Con el retraso en la salida del vuelo ya íbamos pensando en la posibilidad de quedarnos en el aeropuerto o en Victoria Station a pasar la noche, pues a la hora que íbamos a llegar a Londres pocas posibilidades teníamos de encontrar alojamiento, más sin conocer nada de la capital del Reino Unido.
...
Seguro que cuando yo estaba cruzando el Canal de la Mancha desde Dover a Calais, mi hermana ya había llegado a Madrid. Menos mal que la esperaba Pepe en el aeropuerto pues, lo probable es que llegara con poco más de un penique a tierra española.
En tren desde Londres a Dover, en ferry desde Dover a Calais, en autobús desde Calais a París y de nuevo el tren para llegar a Madrid, aunque yo prolongué el viaje hasta Espeluy (por entonces vivíamos en Jaén).
En el barco me entretuve tocando la armónica casi todo el tiempo en la cubierta. Era una noche agradable y no hacía frío. “Blowing in The Wind” de Bob Dylan, no sé cuántas veces la tocaría, seguro que hasta que me doliesen a reventar los labios como cuando me besaba la pelirroja del Top Hat.
Al bajarme en Calais di fin a las libras que llevaba encima: un par de paquetes de Gitanes, un bocadillo y una cerveza dieron al traste con todo mi capital. Al subirme en el autobús sentí que me liberaba de la pérfida Albión y de la típica entonación, aparentemente siempre forzada, de su idioma. La cadencia del francés hablado por los usuarios del autocar me fascinó desde el primer momento y, aunque no entendía rian de rian, iba encantado oyendo el soniquete y la musicalidad del idioma francés.
En París tuve que esperar hasta la tarde para coger el expreso Paris-Hendaya-Madrid-Algeciras. Una noche completa de viaje, repleta de Gitanes pero sin nada que echarme a la boca, enseñando a cada momento aquella especie de salvoconducto que era el billete que me dieron en el aeropuerto londinense.
Antes de llegar a Madrid le comenté al revisor mi situación en el tren. Tenía pagado el billete hasta Madrid, pero yo debía llegar a Espeluy y, como ya quedó dicho, no llevaba ni una moneda en el bolsillo: ni irlandesa ni española, aunque la irlandesa de poco me hubiese servido. Le expliqué los motivos del hecho y el buen hombre me dijo que me echara a dormir y él no me volvería a molestar hasta poco antes de alcanzar la estación jienense. Dicho y hecho.
En un departamento en el que viajaba un matrimonio mayor y la que parecía ser su nieta, una muchacha espigada con cara de pocos amigos, me senté enfrente de ellos y me di en recordar todas las vicisitudes del viaje, desde que saliéramos de Dublín hacía ya más de cuatro días. Las tripas me sonaban de un modo delator, más cuando la familia se dispuso a tomarse unas viandas que llevaban en sus fiambreras y de las que, para mi desgracia, no me ofrecieron nada, ni por compromiso. Desde Calais no había probado bocado, y eso había ocurrido hacía más de veinte horas, ya habían pasado un almuerzo, una cena y estaba próximo el desayuno. No sé si por no verlos comer o porque ya estaba realmente agotado, caí en un profundo sueño.
Un extraño y grotesco sueño en el que se mezclaba, en un solo acto, todo lo que me había pasado en Dublín, las personas con las que me había relacionado y muchas de las situaciones que había vivido con ellas o que me las había imaginado.
Vi como Greg tapaba la boca a Mr. Spencer con un esparadrapo para regocijo de Mr. Power que repetía sin cesar: «Nice boy, nice man», mientras que Mrs. O’Connor, vestida con ropa militar y galones de sargento, desfilaba delante de ellos desde una punta a la otra del pasillo amagando con disparar la pistola que me había regalado. Madeleine seguía llorando frente a la impertérrita cara de Philippa que después de un birdie en el campo de mini golf lanzaba una furibunda mirada a la pelirroja que le sacaba la lengua en plan insinuante. Vi a Miss Doyle desnuda delante de mí, y sus pechos no eran tan grandes, ¡todo era relleno!, como los de Philippa. El padre O’Brian celebraba la boda entre Michael y Ronan, este vestido como si se tratase de una doña Inés cualquiera. Las recepcionistas, los camareros y yo mismo, no parábamos de reír mientras Miss Morgan, la directora del hotel, barría sin cesar la acera del Avenue de arriba abajo y de abajo arriba.
Intenté hablarles a todos, decirles que los iba a echar de menos, cuando vi aparecer por mi espalda a Kevin con el cuchillo carnicero en la mano. Noté un golpe seco en el hombro y una voz que me dijo:
─Joven, ya estamos llegando a Espeluy.
Por fortuna no era Kevín con su cuchillo, era el revisor que me avisaba de que el trayecto había llegado a su fin.
El único taxista en la estación tomó mi maleta y la colocó en el maletero del taxi.
─A la plaza de Santa María de Jaén, por favor ─le dije.
Cuando llegamos, le pedí al taxista que esperara un momento. Tenía que subir a mi casa para que mi padre me diese las doscientas pesetas que suponía el trayecto en taxi desde Espeluy a Jaén.
...